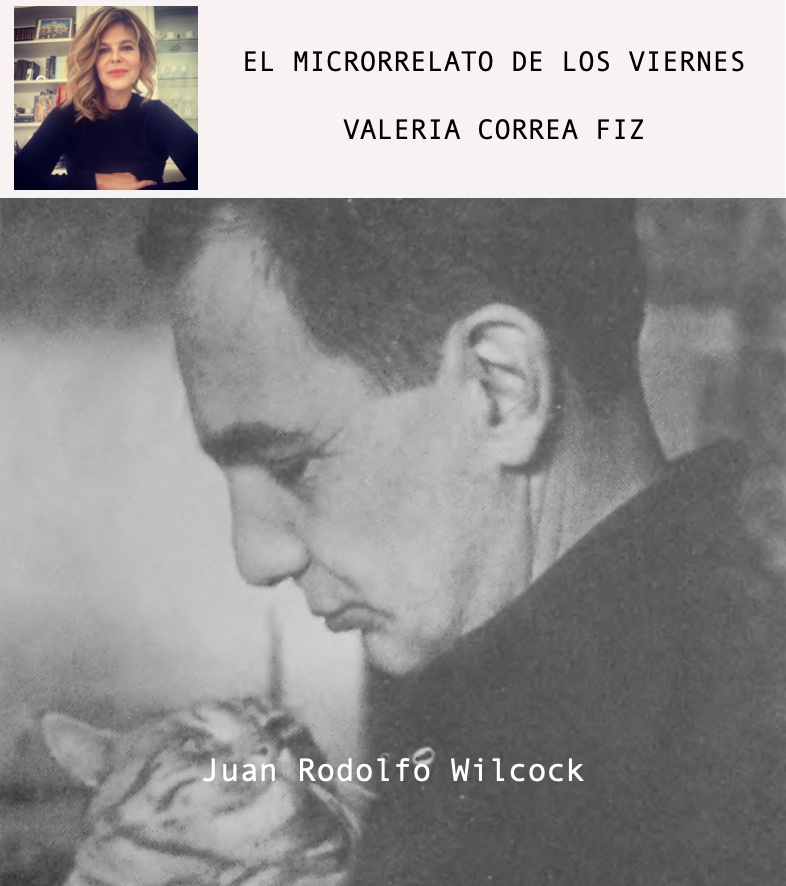
JUAN RODOLFO WILCOCK (Argentina – Italia, 1919-1978)
GIOCOSO SPELLI
El teólogo y profesor de historia de las religiones Giocoso Spelli es casi con seguridad un monstruo, o en todo caso tiene algo de monstruoso. Para empezar camina en cuatro patas, y esto ya es insólito en un teólogo; es tan ancho que no todas las puertas admiten su paso, y en un automóvil, si alguna vez consiguiera introducirse en uno, no sabría de todos modos dónde poner las alas. Por culpa de los cuernos ningún sombrero le queda bien, y cuando ruge hace temblar el edificio. Es un verdadero experto en todo lo referente a los manuscritos del Mar Muerto, y ha escrito dos libros autorizadísimos sobre la cándida comunidad de Khirbert Qumran. Pero tiene las patas de atrás demasiado cortas, y cuando camina lleva las manos enfundadas en dos guantes enormes o, mejor dicho, borceguíes para manos. Hay quien Sostiene que le salen llamas de la boca, pero ésa debe ser una imagen literaria; o quizá alguien ha tomado por fuego la saliva rojiza que le sale continuamente de las fauces. Lo cierto es que pesa 375 kilos, y su volumen es adecuado a su peso. Las alas, entonces, no le sirven de nada, pesa demasiado para volar, y pueden considerarse un capricho teologal: son rígidas y lustrosas, rectas hacia arriba como las de un toro alado, pero mucho más voluminosas. Los cuernos son macizos y ambos apuntan hacia arriba y hacia adelante, como un baldaquino suspendido sobre los ojos. Fue él quien aclaró definitivamente la total independencia del cristianismo con respecto a la religión de los Esenios, como resulta del análisis de los textos supérstites, y por tanto la absoluta originalidad de Jesús y de sus teorías. Cuando duerme, su respiración emite un silbido que se oye hasta en la plaza. Su novia le dijo a una amiga que en la cama se comporta como la Bestia del Apocalipsis.
CAPITÁN LUISO FERRAUTO
Una vez al año, en primavera, el capitán Luiso Ferrauto cambia de piel; de la piel vieja emerge lustroso y rosado como un recién nacido, pero al cabo de unas horas la piel nueva recobra su color normal, que es aceitunado, y también el pelo, que se ha desprendido junto con la piel del cráneo, vuelve a crecer rápidamente, como corresponde a un oficial de la Seguridad Pública. Su mujer, unida a él por un amor inusitado en estos tiempos, suele guardar estas pieles usadas de su marido y rellenarlas de goma espuma color carne, para hacer así un muñeco bastante presentable, bien cosido y armado, con su uniforme puesto. Ya tiene unos quince, en el garaje: todos oficiales de policía, tan parecidos a su marido que da gusto verlos a todos juntos, tan dignos, tan rectos, tan inalcanzables por la corrupción. La señora hizo instalar un equipo estéreo en el garaje y cuando el capitán está de servicio fuera de casa, la mujer baja para hacerles oír a sus exmaridos las mejores páginas de la lírica mundial. Absortos, como embelesados, los quince policías escuchan inmóviles la muerte de Desdémona, el merecido asesinato de Scarpia, la disputa fatal entre Carmen y Don José, delitos todos que exigen el arresto inmediato del culpable, hechos de sangre y de violencia como tantas veces han visto a lo largo de su carrera. Puesto que los muñecos de piel policíaca son producidos a razón de uno por año y cada uno es de edad más avanzada que el anterior, presentan esta insólita característica: que el más joven de los quince es el más viejo de todos.

Una vida de santo
Huyendo de los agentes del gobierno, el espía se refugió en la iglesia. Apenas entró, los agentes aparecieron en la esquina opuesta. Buscó rápidamente con la vista un lugar dónde esconderse. ¡Nada! Sabía que si lo encontraban, allí mismo lo matarían. Entonces vio que uno de los monaguillos dejaba abiertas las rejas que protegían de los ladrones la imagen de la Virgen. Y enseguida se introdujo en el recinto. Se metió por detrás de la tarima, una especie de mesa gigantesca, sobre la que descansaba la santa imagen, y se acurrucó en su interior. Sudaba copiosamente. Al entrar, levantó el polvo asentado durante quién sabe cuánto tiempo. Y cuando ya iba a estornudar, escuchó las voces de los agentes y se apretó fuertemente la nariz.
–¡No está aquí! ¿Dónde se habrá metido? —dijo uno de los agentes.
–Yo no lo vi más después que cruzó la esquina. ¡Tiene que haberse metido aquí! ¡Parece como si se lo hubiera tragado la tierra! —dijo el otro.
Y ambos se pusieron a verle el rostro a los pocos feligreses que había a esa hora.
–Ven. Vamos a buscar más adelante, a ver —dijo uno de ellos, y salieron.
Mientras tanto el fugitivo abrió una rendijita entre las mantas y cortinas que cubrían a la virgen y caían como una cascada de tela hasta el piso, y los vio salir de la iglesia. Desaparecer en el resplandor de las inmensas puertas. Como si salieran hacia el cielo. Entonces volvió a acurrucarse y cerró los ojos. Lo despertó el ruido de muchas voces y rezos y cánticos y el agradable aroma del sahumerio. Estaba comenzando la misa de siete. Por primera vez en su vida escuchó una misa completa.
Al siguiente día, muy temprano, apenas uno de los monaguillos abrió la reja, salió. Estuvo caminando por el centro. Observando para ver si habían dejado de buscarlo. En la plaza, los agentes del gobierno detenían a los transeúntes y les revisaban los documentos de identidad. Compró rápidamente algunos alimentos, dio la vuelta y volvió a entrar a la iglesia por el lado contrario en el que estaban los agentes.
En su casual y precario refugio comió y bebió lo que había comprado. Entonces se puso a evaluar su situación: mientras estuviera allí, estaba a salvo. ¡La Virgen lo protegería! Pero no podía depender de los monaguillos para entrar y salir. Necesitaba tener más libertad. Necesitaba una llave del candado de la reja. En una oportunidad, el monaguillo, requerido por el padre, y después de abrir la reja, dejó la llave pegada. Inmediatamente él salió y sacó la llave del mazo. Así estuvo entrando y saliendo de debajo de la Virgen, para proveerse de alimentos y bebidas e ir al baño en una de las fuentes de soda de la zona —cada día era una diferente, para evitar hacerse familiar— durante dos semanas. Hasta que se le terminó el poco efectivo que tenía. No se arriesgaba a usar su tarjeta porque podían ubicarlo. Pasó dos días sin comer nada. Un día, al asomarse por una de las rendijas de las cortinas, vio, en el altar, las ofrendas de los feligreses. Esperó hasta la noche, salió y se las llevó a su refugio. Donde comió pan, jamón, frutas… bebió vino hasta hartarse. En una oportunidad, el padre, extrañado por la misteriosa desaparición de las ofrendas, dijo: ¡Un milagro! ¡Un milagro, Dios mío! Y en otra ocasión, como a las dos de la tarde, después de leer y comer, tomó la acostumbrada siesta de esa hora. Relajado por el sueño y el sopor, se le salió un largo y sonoro pedo. Las dos viejas beatas, que a esa hora le rezaban a la virgen, se santiguaron y dijeron a coro:
–¡Santo Dios! ¡La virgen se tiró un pedo! —y se alejaron rápidamente, mientras se reían bajito.
Afuera no habían dejado de buscarlo. Al contrario, habían recrudecido las redadas y requisas en su búsqueda. Ya llevaba dos meses escondido allí. Le había crecido la barba y tenía la ropa muy sucia y brillante. En una de sus incursiones por el centro de la ciudad, para estirar las piernas, trabó amistad con un vendedor de libros usados. El viejo dueño del puesto, asombrado por la basta cultura literaria del hombre, empezó a prestarle libros e intercambiar opiniones y pareceres. El hombre se llevaba dos y tres libros para su refugio y pasaba el día leyendo cuentos, novelas, poesía, ensayos y comiendo de las ofrendas.
El tiempo pasaba y afuera las autoridades no daban muestra de dejar de buscarlo. Hasta que un día, decidió acondicionar el espacio. Convertirlo en su “casita”. Consiguió una tabla y, en la alta noche, la clavó a la pared y la convirtió en una repisa donde colocó un espejito de mano, una brocha y las máquinas de afeitar que le consiguió el viejo librero. Hasta una delgada colchoneta y una almohada le facilitó el viejo.
Así, después de escuchar y ver muchas misas desde su refugio, llegó a conocer el rito al dedillo… incluso llegó a dominar el latín.
Un día, se sintió mal. Le dio un fuerte dolor en el pecho y murió de un infarto. Permaneció allí, muerto, durante tres meses. Hasta que, en Semana Santa, sacaron la imagen de la virgen para la procesión y lo encontraron acostado en la colchoneta. Rodeado de sus libros y las pequeñas cosas que fue acumulando durante su encierro. El cuerpo estaba incorrupto.
Vinieron las averiguaciones y se determinó su identidad y ocupación. Y desde ese día pasó a ser el santo patrono de los espías a nivel mundial.
Autor: pedro Querales
Me gustaMe gusta